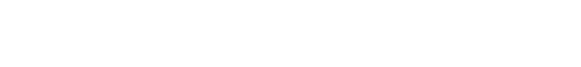Messi tiene una kalashnikov oxidada
Cap. #8 RD CONGO
Messi tiene una kalashnikov oxidada
Desde que asesinaron a sus respectivos padres frente a sus ojos, Rodrigue y Gloire son niños soldado en un grupo rebelde de la selva de RD Congo. Heritier consiguió huir.
Ngenge. RD Congo.
Gloire y Rodrigue vivían en la misma aldea, eran amigos y dejaron de ser niños a la vez: con nueve años. Ocurrió en una noche fría, claro, el horror cuida siempre los detalles. Rodrigue dormía y no pudo reaccionar cuando la puerta de su choza estalló en mil pedazos por la patada de un guerrillero. Solo le dio tiempo a ver como su padre intentaba evitar que aquellos rebeldes violaran a su esposa. Como se entretuvieron matándolo, pudo huir. Rodrigue agarró a su hermano de tres años y corrió al bosque a esconderse. Al otro lado de la aldea, su amigo Gloire también corría. Se escondió junto a su padre en unos arbustos, pero cuando aquellos hombres armados del FDLR, un grupo rebelde integrado por autores del genocidio de Ruanda en 1994, iban a encontrarlos, su progenitor se entregó para salvarle. Desde su escondite en un matorral, Gloire vio cómo le mataban a machetazos.
Cuatro años después de aquella noche, ambos arrastran unas botas grandes por la tierra húmeda de Ngenge, una aldea engullida por la selva donde no llegan carreteras ni vehículos. Gloire lleva una camiseta blanca con cuello de pico y unos tejanos rotos, Rodrigue un gorro rojo calado hasta las cejas y una camiseta del Barça con el número 10 y el nombre de Messi a la espalda. A Rodrigue le encanta el fútbol, pero hace cuatro años que no le dejan jugar. “Ya no soy un niño, ahora debo ser un buen soldado”. Todo está en calma pero ninguno suelta su AK47 oxidada. Cerca merodean varios hombres armados con los ojos vidriosos y el aliento macerado en alcohol. Son miembros del Movimiento de Acción por el Cambio (MAC), uno de los más de 40 grupos rebeldes en activo en el este de Congo. Llevan armas, pero no parecen soldados: visten camisetas rotas y gorros ridículos con forma de muñecos de peluche. Su líder, el general Etienne Mbura asegura que son un grupo de autodefensa civil y no buscan enriquecerse. También dice que los niños soldado bajo su mando se alistaron voluntariamente. Rodrigue y Gloire son su guardia personal. Su misión es básica: deben dar su vida por él. Ambos piensan cumplir.
—Soy un soldado porque quiero matar al asesino de mi padre —dice Rodrigue. No temo morir por defender al general.
Los reclutamientos de niños soldado en el mundo han crecido un 159% en cinco años. Según las Naciones Unidas, en el año 2012, hubo 3.159 niños soldado más mientras que en 2017 la cifra se incrementó en 8.185 en un total de quince países. Es imposible saber cuántos niños soldados en total hay—durante años se usó la cifra de 300.000 sin base robusta—, pero sí se sabe quién. Según un informe de la ONU, 56 grupos rebeldes y siete ejércitos regulares usan a menores en sus filas. También se sabe mayoritariamente dónde están, sobre todo por los que escapan: en tres años, 17.141 niños soldado han sido liberados en Congo.
Los conflictos de baja intensidad como el del este congolés, que no acaban formalmente porque ni se lucha por la victoria ni se negocia por la paz, son el ecosistema perfecto para la proliferación de niños soldado. Es sencillo convertirlos en asesinos: son baratos, manipulables y cuajan bien con una guerra patética, repleta de armas viejas y soldados miserables, que matan y se dejan matar por un puñado de francos mientras sus superiores se enriquecen. En el este congolés, la guerra es la excusa de un saqueo militarizado. Los grupos rebeldes no luchan por ideales sino para controlar minas, rapiñar aldeas rivales o someter territorios para comerciar con la caza o la tala ilegal. La mirada rota de Rodrigue condensa otro motivo: a veces unirse a un grupo armado es la forma más factible de mantenerse con vida.
—Los enemigos mataron aquí a muchos hombres e hicieron daño a las mujeres. Me gustaría volver a la escuela, pero la persona que pagaba por mí está muerta.
Rodrigue y Gloire participan con los adultos en grotescas formaciones militares y entrenamientos caóticos. Visten y disparan como los mayores. La única diferencia son los gritos y las collejas recibidas. A pesar de ello, Rodrigue dice que le tratan bien y que el general incluso les compra ropa. En un receso, le pregunto si le gustaría escapar. Me mira asustado, se cerciora de que no hay nadie cerca y calcula el riesgo de decir la verdad.
—Ahora el MAC es mi familia y el general Mbura es mi padre.
Para descifrar el miedo paralizante cuando los mayores se emborrachan y comprender el trauma grabado en la piel, hay que salir de la selva. Heritier Jackson lo consiguió. Estuvo enrolado en el MAC de los once a los quince años y luchó con el general Mbura y el resto. Hasta que decidió huir. Una noche robó diez cartuchos para entregarlos como prueba de que era un niño soldado y se entregó en una base de la Monusco, la misión de la ONU en el país africano, para que le protegieran. Hoy vive con su tía en la ciudad de Goma. Heritier tiene las pestañas largas, la cara redonda y una nariz chata que le dan un aspecto aniñado. Habla con un tono suave y parece incapaz de hacer daño a nadie. Está asustado. Aunque vive a más de 12 horas del territorio controlado por el MAC —una eternidad en Congo— y han pasado dos años desde su fuga, aún le da miedo que le encuentren.
De sus días en la selva, recuerda el frío, el hambre y las palizas. Prefiere no recordar mucho más.
—¿Sabes? el alcohol te hace hacer cosas. La droga te lleva a golpear con el machete o disparar a tu amigo.
A Heritier se le ha quedado grabada una fecha: el 25 de diciembre de 2011. Fue el día que mató por primera vez. Solo tenía once años, pero en aquella batalla en la selva el día de Navidad terminó su infancia para siempre.
—Me arrepiento de no haber ido a la escuela. Me arrepiento de la guerra, de haber estado a punto de morir, de haber matado. Me arrepiento de haber hecho cosas que no sabía que sería capaz de hacer.
Ahora Heritier busca desesperadamente un trabajo para rehacer su vida. Algunas tardes, harto de no encontrar empleo, baja al lago Kivu, se sienta en las piedras de la orilla y se pasa horas mirando al horizonte y el vaivén de la corriente. Intentando no pensar.